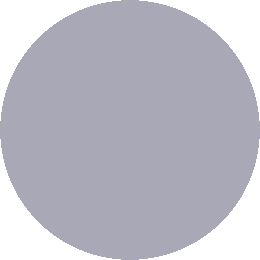Martin Shkreli debe ser una de las personas más odiadas de los últimos tiempos. El New York Times lo llama “el niño malo de la industria farmacéutica”. En un artículo publicado en The Atlantic el pasado diciembre, Shkreli es retratado como “la perfecta y odiosa combinación de arrogancia, juventud y avaricia”. Hillary Clinton, en medio del fragor de su campaña, lo comparó con “la peor cita que pueda uno imaginarse”. ¿A qué se debe tanta animadversión en contra de Shkreli y su compañía, Turing Pharmaceuticals?
Todo comenzó a mediados del año pasado, cuando Turing compró Daraprim (pirimetamina), un medicamento usado para combatir la toxoplasmosis, una enfermedad que puede llegar a ser mortal en pacientes con inmunosupresión. Luego de hacerse con el medicamento, Shkreli incrementó el precio de US$13.50 por tableta a US$750. Nada más ni nada menos que un aumento del 5000%. Leyó bien: cinco mil por ciento. Las protestas de médicos y pacientes no se hicieron esperar; el costo prohibitivo de la droga pone en riesgo la vida de miles de personas que sufren VIH o que están siendo sometidas a quimioterapia. El escandaloso aumento, junto al comportamiento extravagante de Shkreli (quien, por poner un solo ejemplo, no dudó en pagar dos millones de dólares por un álbum inédito de Wu-Tang Clan, para luego archivarlo y así asegurarse de que nadie más lo oiga), llamó la atención de los medios y del Congreso norteamericano, a donde ya fue citado a dar explicaciones.
El periodista Adam Chandler busca resumir el caso Shkreli cuando afirma que las protestas se deben a que su trabajo como ejecutivo de una farmacéutica va en desmedro de sus propios clientes, es decir, aquellos más vulnerables en virtud de su enfermedad, y en buena parte de los casos, de la pobreza en que viven. Así pues, Shkreli no sería más que el rostro descarnado de todo lo que está mal con el “capitalismo salvaje”. Las cosas, sin embargo, son más complejas.
Shkreli disfruta la atención de los medios. Ha concedido numerosas entrevistas. La imagen que en ellas proyecta dista de la del monstruo avaricioso que la prensa y el gobierno han querido presentar. Por el contrario, Shkreli parece una persona extremadamente inteligente, que entiende como pocos los mecanismos de la industria farmacéutica, y por extensión, los del capitalismo del siglo XXI. Es más, hay en él un abierto desprecio por las farmacéuticas más reconocidas, a las que juzga de hipócritas, además de una extraña noción de altruismo, pues afirma que los precios elevados proveen los fondos necesarios para la investigación farmacéutica y el desarrollo de nuevas drogas que ayuden a un mayor número de pacientes. (Valga anotar que esta es una explicación usual entre los representantes de las farmacéuticas, pero la falta de transparencia en sus balances contables así imposible comprobar si esas ganancias son luego reinvertidas en investigación o en mercadeo y bonos estrafalarios).
Con todo, lo más alarmante de todo este drama es que el desorbitado aumento de precios del que Shkreli es apenas la cara más reconocible, no es ilegal. A pesar de que la patente de Daraprim expiró en la década de 1950, ningún laboratorio estadounidense se ha dado a la tarea de crear un genérico que compita en el mercado y lleve el precio a la baja. Ya que en Estados Unidos las regulaciones para aprobar un genérico son en extremo estrictas (aún a pesar de que ese mismo genérico haya sido probado y aprobado en otros países), y que el mercado potencial de la pirimetamina no es muy amplio, no es atractivo invertir en el desarrollo de un medicamento que no promete mayores ganancias. De modo que cuando Shkreli y Turing adquirieron Daraprim estaban en efecto haciéndose a un monopolio. Sin competencia y con un gobierno que no tiene cómo negociar con las farmacéuticas el precio de los medicamentos, un aumento del 5000% no solo es posible, sino que es legal.
Las consecuencias de esto son incómodas para aquellos que han insistido en ver en Shkreli los resultados nefastos del capitalismo neoliberal o “salvaje”. Y esto porque no es su avaricia ilimitada la que desemboca en medicamentos impagables, sino son las restricciones desmedidas de la U.S. Food and Drug Administration las que han impedido el desarrollo de genéricos y el establecimiento de la libre competencia que garantizaría precios más asequibles. En otras palabras, en esta línea de pensamiento la culpa no está del lado del libre mercado sino del de las trabas a la libre alquimia de la oferta y la demanda. En efecto, ya los defensores del libre mercado están usando este caso como ejemplo de los problemas que acarrean la regulación y la intervención en los mercados. Es más, se podría alegar que el caso Shkreli comprueba una vez más que un mercado libre nunca ha existido.
Sobre las consecuencias éticas del carácter ilusorio del libre mercado volveré en otra columna. Me interesa otra cuestión. Si partimos de que Shkreli no parece estar haciendo nada ilegal pues tan solo está jugando con las lógicas mismas del mercado farmacéutico, tal y como la legislación norteamericano lo ha modelado, esto es, aun suponiendo que las acciones de Shkreli estén dentro de la ley, debemos preguntar si es justo aumentar el precio de un medicamento en un 5000% simplemente por falta de competencia. En otras palabras, ¿hay mercancías cuyo precio no debería ser determinado por oferta y demanda? Aún más, ¿existen mercancías a las que no es justo asignarles un precio sin que por ello dejen de ser mercancías? Quizá en el caso que nos ocupa el problema no es la regulación en sí misma, sino los modos particulares en que está afectando a los usuarios del mercado farmacéutico estadounidense. Independientemente de si consideramos el acceso a medicamentos un derecho, lo que podemos concluir del escándalo Shkreli es que lo legal no siempre es justo.
La ley no siempre asegura la justicia. Incluso cuando actúa con imparcialidad. Cuando se trata de la justicia, la ley no es condición necesaria ni suficiente. Al verse enfrentado por los políticos que lo habían citado al Congreso a dar explicaciones, Shkreli se limitó a sonreír con sorna y no responder a ninguna pregunta so pretexto de no autoincriminarse. Ante el mutismo de Shkreli, los congresistas apelaron a su sentido de compasión para con los pacientes que requieren Daraprim para sobrevivir. Shkreli se mantuvo impávido. Tras abandonar el recinto, escribió en Twitter: “difícil aceptar que estos imbéciles representan nuestro pueblo ante el gobierno”. Tal vez Shkreli no está tan equivocado, ¿pues no es ingenuo apelar a la compasión y la empatía cuando la sociedad misma no fomenta tales valores? Si la valía de una persona depende casi exclusivamente de su éxito económico, Shkreli no es tanto un monstruo como un ciudadano excelente de tal sociedad. Solo está actuando como se le enseñó a actuar. Más que un reflejo de un sistema económico abstracto, Shkreli refleja todo aquello que una sociedad considera valioso y deseable.
El sentido de justicia ha de inculcarse; la ley no siempre puede corregir los defectos de sus ciudadanos. La justicia no se le puede delegar en su totalidad al sistema legislativo pues ésta es también una virtud, un rasgo del carácter individual. De ahí que la pregunta por aquello que es justo y aquello que no lo es, sea una pregunta impostergable. De ella depende nuestra capacidad de imaginar futuros menos injustos y más aptos para el florecimiento de la vida buena que soñaron los primeros pensadores de este, el mundo que nos tocó en suerte habitar.